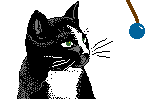-¿Grasa, jefe?- me había preguntado mostrando el cajoncillo de limpiabotas. Y yo estuve a punto de responder que no, ya que mis zapatos se encontraban en bastante buen estado, pero entonces surgió el presentimiento; ese algo que nos impele a tomar decisiones sin justificación aparente. De modo que respondí afirmativamente.
Yo estaba sentado en una de esas hermosas bancas de hierro forjado que aún se encuentran en algunos parques de la ciudad. Él se acomodó en el banquillo portátil que formaba parte de su equipo de trabajo,y comenzó a realizar su tarea con inusual entusiasmo. Entonces lo observé con mayor atención, y al instante comprendí cual había sido la razón que justificaba mi presentimiento: aquel niño era la encarnación total de la ternura.
Me costó mucho trabajo entablar conversación con él, pues era notorio que mis preguntas provocaban el natural recelo de quien está acostumbrado a recibir muy poco -casi nada, diría yo- de los demás.
-¿Cómo te llamas? -le pregunté.
-Pus da lo mismo, ¿no?
-¿........?¿Qué es lo que da lo mismo?
-Que me llame como sea. De cualquier manera todos dicen que soy el Chavo del Ocho.
-¿Cuál es tu edad? -seguí preguntando.
-Mi edad son los años que yo tengo.
-Por eso: ¿cuántos años tienes?
-Ocho, creo...
-¿Dónde naciste?
-No lo puedo recordar porque yo estaba muy chiquito cuando nací.
Entonces dejé correr una pausa intentando que fuera él mismo quien reanudara la conversación, pero resultó evidente que su timidez le impedía hacerlo. Por tanto, yo también interrumpí el interrogatorio.
Le di una buena propina cuando terminó de lustrar mis zapatos. Eso hizo que acudiera a sus ojos un brillo que antes había estado ausente, y que se pusiera a bailotear al tiempo que exclamaba:
¡Con esto me puedo comprar una torta de jamón... o dos... o tres!
Y luego, pronunciando un rápido y entusiasta "gracias", levantó ágilmente sus arreos de trabajo y se lanzó corriendo a la calle, donde empezó a sortear el intenso tránsito de automóviles con esa destreza que sólo tienen los niños pobres de las ciudades populosas. Luego, al tiempo que lo perdía de vista, aún alcancé a oír nuevamente las palabras que parecían mágicas "¡Torta de jamón!" Fue entonces cuando descubrí el cuaderno.
Lo había dejado a un lado de la banca del parque donde estaba yo sentado. Y resultaba fácil suponer que era propiedad del Chavo del Ocho, pues su lastimoso estado hacía juego con el propietario. Era un cuaderno corriente que mostraba con toda claridad el uso continuo a que había estado sometido. De las pastas de cartoncillo no quedaban más que pequeños e irregulares trozos manchados de grasa, polvo, sudor ¡y vaya ustes a saber qué otra cosa! Las hojas, algunas también incompletas, estaban enrolladas por las puntas y ostentaban igualmente gran cantidad de manchas de los más variados orígenes; pero en ellas estaba contenido el manuscrito más espontáneo que jamás hayan podido ver mis ojos: "El Diario del Chavo del Ocho".
La primera vez que lo leí sentí el remordimiento de quien sabe que está violando la intimidad de una persona. Pero lo leí por segunda vez y el sentimiento se fue convirtiendo en uno de inquietud, del cual pasaba después a la risa, la tristeza y el asombro. Entonces me convencí de que era necesario dar al público la oportunidad de conocer ese mundo extrañamente optimista en que se puede desenvolver un niño que carece de todo, menos de eso que sigue siendo el motor del universo: la fe.
Roberto Gómez Bolaños.
El Diario:
Yo antes pensaba que nunca había tenido un papá. Pero luego mis amigos me explicaron que eso no era posible; que todos los que nacen es porque antes su papá se acostó con su mamá. Lo que pasó fue que yo no conocí a mi papá. O sea que nomás se acostó y se fue.
A mí mamá si la conocí, pero nomás tantito. Como ella tenía que trabajar, todos los días me llevaba a una casa que se llamaba guardería, y ahí me la pasaba yo hasta que mi mamá regresaba después a recogerme. Lo malo era que la pobre llegaba muy cansada de tanto trabajar, y cuando decía que iba a recoger a su hijo le preguntaban "¿Cuál es?", y ella respondía "No sé, uno de ésos", y entonces le daban el niño que tenían más a la mano. Y claro que no siempre le daban el mismo niño.
O sea que lo más seguro es que yo no sea yo.
Un día mi mamá no pasó a r ecogerme. Y los demás días tampoco.
ecogerme. Y los demás días tampoco.  A pesar de todo a mí sí me gustaría tener una mamá. Hay tantisisísimas, que no sé por qué no me tocó alguna, aunque no fuera la mejor. Claro que hay muchas mamás que tienen varior hijos, pero hay otras que nomás tienen uno, como sucede con Doña Florinda. O sea que Quico tiene una mamá completa para él solito. ¡Y el muy tonto se porta mal y la desobedece! Y yo le digo a Quico que no sea tonto, que no la desaproveche.
A pesar de todo a mí sí me gustaría tener una mamá. Hay tantisisísimas, que no sé por qué no me tocó alguna, aunque no fuera la mejor. Claro que hay muchas mamás que tienen varior hijos, pero hay otras que nomás tienen uno, como sucede con Doña Florinda. O sea que Quico tiene una mamá completa para él solito. ¡Y el muy tonto se porta mal y la desobedece! Y yo le digo a Quico que no sea tonto, que no la desaproveche.
También me gustaría tener un papá, pero no como Ron Damón (Don Ramón), que es el papá de la Chilindrina, porque Ron Damón pega mucho. Bueno, Doña Florinda también pega mucho, pero no a su hijo... ella nomás le pega a Ron Damón.
 Ron Damón es muy bruto. Y dicen que los hijos salen igual que los papás, pero no es cierto porque la Chilindrina no es bruta. En lo que sí es igual a su papá es en lo floja; por eso no le gusta la escuela.
Ron Damón es muy bruto. Y dicen que los hijos salen igual que los papás, pero no es cierto porque la Chilindrina no es bruta. En lo que sí es igual a su papá es en lo floja; por eso no le gusta la escuela.
También me gustaría tener una tía. O un perro. O algo...
Recuerdo que hace mucho me llevaron a vivir a una casa que era un orfelinato donde todos los niños éramos huérfanos.
La encargada principal era la señora Martina, la cual siempre estaba de mal humor y les pegaba a todos los niños. A mí una vez me sacó sangre de la nariz y luego se enojó porque manché mi ropa con la sangre, y después me castigó dejándome un día sin comer. Desde entonces yo puse mucho cuidado para evitar que me volviera a salir sangre de la nariz, y la única vez que me falló fue un día que me tropecé y fui a dar contra uno como escalón que había ahí. Pero la señora Martina no llegó a darse cuenta porque me fui rápidamente a los lavaderos y lavé mi ropa. Lo único malo fue que me tuve que volver a poner la ropa cuando todavía estaba mojada. Entonces ella me preguntó que por qué estaba mojada mi ropa, y yo le dije que me había llovido. Pero ella me dijo que yo era un mentiroso, porque hacía dos meses que no llovía.
Y me castigó otro día sin comer.
En el orfelinato había un niño más grande que yo, que se llamaba Chente y que era mi mejor amigo.
Lo malo de Chente era que siempre estaba enfermo.
Y así, hasta que se murió.
A veces iban al orfelinato algunas señoras que revisaban a los niños. Luego escogían al que más les gustaba y se lo llevaban a vivir con ellas. Y yo tenía muchas ganas de que me escogieran a mí, pero siempre escogían a los más bonitos; o sea que yo nunca salí. Porque yo estaba tan feo que cuando jugábamos a las escondidillas los demás niños preferían perder antes que encontrarme.
Luego, como el tiempo pasaba y la señora Martina se iba haciendo cada vez más pegalona, yo pensé que lo mejor sería escaparme del orfelinato. Pero nunca se me ocurrió la manera de hacerlo. Esto sucedía porque yo era tonto y por lo tanto me faltaba imaginación para que se me ocurrieran buenas ideas.
Entonces ya tuve dos motivos para ponerme triste: uno, el no poder escaparme; y dos, el darme cuenta de lo tonto que era.
Y un día me puse tan triste que me solté llorando; y cuando la señora Martina me pregunto que por qué lloraba, ya no tuve más remedio que confesarle que yo me quería escapar de ahí. Entonces ella dijo: "Haberlo dicho antes", y me abrió la puerta.
Anduve caminando por muchas calles que no conocía. No eran calles muy bonitas, como las que salen en las películas de la televisión; pero tampoco eran muy feas, como otras que también se ven en la televisión.
Pero lo peor de todo era el hambre que tenía. Porque en esta vida lo más importante es comer.
Por eso me metí al mercado donde había muchisisísimas cosas de comer. Lo malo era que yo no tenía dinero para comprarlas. Entonces pensé robarme algo, pero recordé que era pecado robarse las cosas; sobre todo cuando el dueño es otro. Por eso lo que hice fue pedir que me regalaran algo, y una señora me regaló dos zanahorias. Pero lo mejor fue al día siguiente, pues un señor me regaló una torta de jamón. ¡No puede haber nada más bueno en esta vida!
Había otro señor que también era muy bueno y me daba permiso de dormir en los carros que el cuidaba por las noches. A cambio de esto yo nomás tenía que acarrear cubetas de agua para que él pudiera lavar los coches. Pero el señor era tan bueno que no solo me invitaba a mí a dormir en los coches, sino que a veces también invitaba a algunas señoritas; y hasta el mismo se quedaba haciéndoles compañía.
Un día llegué caminando hasta un callejón que estaba muy oscuro, y empecé a sentir miedo. Entonces me puse a caminar más aprisa, pero lo único que conseguí fue llegar a otro callejón que estaba aún más oscuro que el anterior, y me entró más miedo. Seguí corriendo hasta que salí a un lugar donde había un poco de luz. Era uno como terreno en el que había mucha basura y muchos desperdicios. También había perros que buscaban cosas entre la basura.
Y también había niños. Eran como ocho o nueve.
Casi todos eran de mayor edad que yo, menos dos que eran más chicos; o quién sabe.
El mayor de todos era el Mochilas. Luego me explicaron que le decían así porque hacía tiempo le habían mochado una mano. O sea que se la habían cortado una vez que se le infectó mucho. Pero le quedaba la otra mano, con la cual pegaba más fuerte que todos sus compañeros. Y por eso todos los demás lo obedecían.
Cuando me acerqué a ellos lo primero que me llamó la atención fue que uno de los niños se estaba pintando la cara. Ese niño era el Pinacate, y sabía hacer eso de aventar tres pelotitas al aire sin que se le cayera ninguna. Esto lo hacía, según me dijo, en una esquina cercana donde hay un semáforo que tarda mucho con la luz roja, lo cual hace que los carros se detengan un buen rato. Entonces él y otro niño hacían eso de aventar las pelotitas para que luego les dieran una propina. El otro niño se llamaba Conejo, pero no sabía aventar las pelotitas. Lo que hacía el Conejo era ponerse a gatas para que el Pinacate se trepara encima de él, pues así era más fácil que los automovilistas vieran al Pinacate cuando aventaba las pelotitas.
Yo quería preguntar más cosas, pero entonces el Mochilas le dijo al Pinacate que se diera prisa en terminar de pintarse la cara. El Pinacate hizo lo que le ordenaron y al rato se fue de ahí en compañía del Conejo. O sea: iban a la esquina donde el semáforo tarda mucho con la luz roja.
Los demás niños platicaban muy poco, y ni siquiera me preguntaron que quién era yo o de dónde venía. Algunos solamente se me quedaban viendo, otros decían cosas que yo no entendía. Y no sé por qué, pero me empezó a dar más miedo.
Después de un rato el Mochilas empezó a fumar y luego le pasó el cigarro al niño que estaba junto. Éste nomás le dio una chupada al cigarro y se lo pasó al siguiente. Y los demás hicieron lo mismo, hasta que el cigarro me llegó a mí. Entonces yo también le di una chupada, pero me dio muchísima tos. Algunos empezaron a reírse de mí, mientras que otros me miraban como si quisieran preguntarme algo. Pero no me preguntaron nada, lo único que hicieron fue quitarme el cigarro.
También tenían una bolsa de plástico, la cual tenía algo dentro; algo que olía parecido a como huelen los talleres donde pintan carros. Pero yo no tuve mucho tiempo para oler, porque en ese momento llegó corriendo el Pinacate, diciendo que el Conejo había palmado. O sea: él estaba diciendo que el Conejo estaba muerto, y entonces todos salieron corriendo.
Yo fui el último en llegar, pero también alcancé a ver al Conejo que estaba ahí en el pavimento, sin moverse y todo lleno de sangre. Pero no me quise acercar mucho, porque empecé a sentir algo muy raro. O sea: como si quisiera vomitar. ¿Pero que vomitaba, si no había comido nada?
El Pinacate tampoco se le acercó mucho. Tal vez porque no quería que los demás se dieran cuenta de que estaba llorando. Aunque no se le notaba mucho, porque las lágrimas parecían como si fueran parte de la pintura que tenía en la cara.
Entonces me dieron muchas ganas de salir corriendo. Y eso fue lo que hice: corrí y corrí sin detenerme para nada.
Nunca volví a ver a todos esos niños. O bueno: si los he vuelto a ver, pero solamente en sueños. Y cuando esto sucede, siempre me despierto respirando fuerte y como si tuviera mucho frío.
Un día iba yo por otra calle que no conocia, cuando empezó a llover mucho. Entonces me metí a una vecindad. Y desde entonces he vivido ahí.
Primero me quedé en la vivienda número 8, en la cual vivía una señora muy viejita, la cual me dijo que yo le recordaba a un nieto que había tenido.
A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos, por lo cual no podía hacer muchas cosas. Por eso yo la ayudaba.
Pero ella decía siempre: "Dios tendrá que hacerme el milagro de que alguna vez me dejen de temblar las manos."
Hasta que un día llegué a la vivienda y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos; y toda ella estaba quietecita, quietecita.
Creo que la enterraron al día siguiente.
Pero poco después llegó otra persona a ocupar la vivienda número 8, por lo que yo me tuve que salir de ahí. Sin embargo, como ya tenía muchos amigos en la vecindad, un día me invitaban a quedarme a dormir en una casa y otro día en otra. Y así hasta la fecha. Porque no es cierto eso de que yo vivo dentro de un barril, como han dicho algunos. Lo que pasa es que yo me meto al barril cuando no quiero que los demás se den cuenta que estoy llorando. Y también cuando yo no tengo ganas de ver a los demás. O cuando tengo muchas cosas en qué pensar.
De todas maneras la gente ya se había acostumbrado a llamarme El Chavo del Ocho, y así es como me siguen llamando.